N.º 72 - Fundamentos históricos y genéticos
en defensa de los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la nacionalidad española, con la colaboración especial del Prof. Mario Martí
Cuba: lo más español de América
El infovideo, publicado hace unos días por HISPANAE, trae a la luz datos científicos que vienen a sostener, confirmar, certificar la legitimidad de la pretensión de esta casa: la defensa de los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la nacionalidad española, quienes la ostentaron por cuatro siglos de posesión continua y legítima, transmitida por doble vía: por el derecho de la sangre, y por el del suelo, toda vez que Cuba desde su conquista y colonización fue un territorio incorporado a la Corona de Castilla y hecho parte integrante de esta, con lo cual, todos los que allí han nacido desde entonces son súbditos del rey de España, cosa que le puede gustar más o menos, pero constituye una realidad incontestable.
Cuba no encaja en el cliché caribeño de manual. Si uno mira el promedio autosómico —72% europeo, 23% africano y 5% indígena— aparece un país cuya base poblacional es inequívocamente ibérica, con un aporte africano relevante y un sustrato nativo minoritario. Ese triángulo, lejos de apartarse o diluir la huella española, la institucionaliza. No estamos ante un barniz cultural superficial o un componente dentro de una matriz multiétnica, multilingüe o con sustratos religiosos en pugna como ocurre en otros países, sino ante una estructura histórica que explica por qué, por ejemplo, Cuba permaneció dentro de Esaña cuando el resto de las provincias españolas de América cortaban sus vínculos políticos con Madrid desde Iguala hasta Ayacucho. Es cierto que el dato genético no crea derechos, pero sí corrobora continuidad: población, lengua, Derecho (con mayúscula, como ese acervo doctrinal y normativo que ha asentado la tradición romana) y rituales cívicos se ordenan dentro de un marco de civilización hispana.
La cifra sorprende a quien compra sin examen el «Caribe africano» de plantilla. Cuba, pese a su papel central en la trata dentro del imperio, no invierte la balanza: el promedio africano es del 23%, considerable, pero no mayoritario. A ello debe sumarse que se trata asimismo de una población previamente hispanizada. Y el 5% indígena, aunque culturalmente visible en relatos, símbolos y toponímicos, es demográficamente reducido. Esta composición separa a la Isla del patrón anglo-francés de las Antillas, donde los promedios africanos se disparan al 85–100% y lo indígena casi desaparece. En otras palabras, la genética acompaña a la historia social que ya conocíamos: mestizaje, sí; pero en una matriz ibérica o hispánica que marca el compás. Esta realidad palpable que ofrece el estudio genético arroja otros beneficios: por una parte, desmonta el mito del español avasallador y genocida del indígena, al demostrar en cambio que hubo muchísimo mestizaje, y da igual que haya sido porque aquellos rudos castellanos no veían mujer hacía meses, tan lejos de sus terruños particulares, o porque se hayan vuelto locos con aquellas tetas al aire libre y al fondo, matorrales y matorrales… una imagen vale por mil palabras, digo yo…
Esa matriz genética se entiende por trayectorias concretas: migración peninsular sostenida (canarios primero, después y tercero, andaluces, gallegos, asturianos y otros) y un mestizaje asimétrico típico del mundo católico: varones europeos que se integran a linajes femeninos indígenas. Libros parroquiales y protocolos notariales: apellidos, capellanías, cofradías y otrora mayorazgos dibujan el paisaje social de un país que se pensaba y se administraba como parte de la Monarquía Universal Católica. La demografía, por tanto, no contradice el archivo: lo refuerza. Incluso, el régimen autonómico de 1897 confirma que el cauce natural de Cuba no era necesariamente el desprendimiento de España, sino la reforma interna del propio sistema español dentro del marco de especialidad que garantizaba la Constitución de 1876, vigente por cierto, en Cuba. La ruptura llega por un Tratado impuesto por una nación extranjera a punta de pistola, a su vez llamada por un grupo de rebeldes que, al no poder imponer su voluntad incluso con la violencia de las armas, traicionan la voluntad popular expresadas en elecciones. Es decir, la independencia no fue el resultado de una evolución orgánica del cuerpo social, ni el inevitable destino por la lejanía.
La lengua y la cultura terminan de fijar el cuadro. El castellano insular —de raíz canario-andaluza—, la toponimia y onomástica, los calendarios festivos, el ritual católico y la etiqueta municipal remiten a una civilización concreta. La «cubanidad» cotidiana es, en gran medida lo español con un toque local. El aporte africano, decisivo en ese toque local, en el habla, la música, la religiosidad popular, se integra en esa gramática, no la sustituye. Ese dato de orden —qué es estructura y qué se sedimenta sobre ella— suele perderse en el debate público.
Desde la historiografía, estos hechos obligan a desinflar relatos que presentan a Cuba como entidad post-hispánica o como «Caribe africano» sin matices. La matriz ibérica no es una capa; es la arquitectura. Reconocerla es reconocer lo nativo en nosotros mismos. En Cuba lo nativo es España, cosa que no puede decir ninguno de los territorios peninsulares. Tiene sentido decir que España cristaliza en América, pero sobre todo en sus antillas, porque dentro de la península, se puede ser catalán, gallego, extremeño, pero en América se es español, lo cual implica una cualidad distinta.
¿Para qué sirve, entonces, este cuadro en clave práctica? Para articular una cadena probatoria coherente: genética compatible con los libros parroquiales y notariales, instituciones locales (cabildos, cofradías, milicias), que lejos de contrastar con los esfuerzos de descentralización administrativa cuyos antecedentes pueden remontarse a la noción de países forales (posiblemente el aporte más señero de España a la teoría constitucional) constituyen la evidencia más fehaciente de la territorialidad española de Cuba, porque permite exhibit una «prueba cultural dura» más allá de lo que diga el papel o el artículo tal de la Constitución, en la realidad operábamos como parte de España.
Desde ahí, la crítica a 1898 se vuelve más nítida. Si el país era mayoritariamente de origen español, si su derecho y su administración eran españoles, entonces la denaturalización masiva impuesta por el Artículo IX no fue la conclusión «natural» de una diferencia esencial e inexorable entre pueblos, sino una anomalía jurídica con efectos patrimoniales y morales medibles. No se reclama ciudadanía por sangre en abstracto; se denuncia una discontinuidad impuesta masivamente a toda la población de Cuba. Se fractura la unidad sargada de un cuerpo político que, de hecho y de derecho era un territorio español. Dicho más claro: aunque el discurso nacionalista se parapeta en una supuesta diferenciación de lo cubano, oprimido por la bota peninsular, la evidencia columbra una realidad sustancialmente opuesta a esa propaganda que sólo sirvió para que los rebeldes pudiesen justificar el haber traicionado al invocar al extranjero invasor.
Como indica HISPANAE, los estudios genéticos ubican a Cuba como el segundo país hispano con más genética de origen europeo, solo detrás de Uruguay. Pero si quitamos de la ecuación el hecho de que cerca del 44% de la población uruguaya es de origen italiano, Cuba indudablemente se posiciona cómodamente en el primer lugar, incluso varios puestos por delante de Puerto Rico, lo cual la convierte en el territorio más español de América, y ese dato tenemos que interiorizarlo, comprenderlo y convertirlo en un argumento más. El reconocimiento de la nacionalidad española de todos los cubanos significa justicia histórica, repara una ilegalidad que sigue vigente, y es, ¡cómo no!, una batalla por el reencuentro del pueblo español.
¡Es hora de volver a casa!
Las elecciones autonómicas de 1898 en Cuba: un ejercicio cívico olvidado
Durante la Restauración española (1878-1898), o Primera Restauración borbónica, Cuba participó en el régimen parlamentario al enviar diputados y senadores a las Cortes de Madrid. Sin embargo, la historiografía nacionalista cubana —dominada por la épica mambisa, o sea, ¡machete p’arriba y machete p’abajo!, ¡machete y nada más que machete!— ha omitido convenientemente este y otros muchos otros hechos porque deslegitiman la narrativa de una supuesta exclusión política absoluta, y en consecuencia vacía de contenido todo el programa político de los Martí, los Gómez y los Maceo. Dicho más claro: la épica independentista se sostiene en un argumento que no admite discrepancia o posición en contrario sin contravenir principios morales sólidamente asentados: la violencia en respuesta a la opresión es una legítima defensa, y ese argumento tan maniqueo y simplista es el que ha asumido la historiografía cubana y es hoy el único relato que nos explica como pueblo. Este relato es tan agresivo y tan parasitario, que siglo y medio después, cual sierpe tortillante en redor de nuestra precaria idea de nación, se confunde con ésta, y escindir la paja del trigo, o sea, separar la idea de nación de la corriente independentista, pareciera hoy, un ejercicio de muy difícil concreción intelectual. Y digo más, el independentismo es parte de nuestra nación, claro que lo es, pero es lo peor de ella, es el camino que nos ha conducido a perpetuar la peregrina idea que la revolución es fuente de Derecho, como bien ha dicho en alguna entrevista el Prof. Orlando Gutiérrez-Boronat.
Me apoyo en investigaciones científicas publicadas en España hace casi tres décadas, como el estudio de Inés Roldán de Montaud (1999) y otras fuentes académicas, con lo cual no se trata aquí de proclamar ningún descubrimiento. El carácter cívico y representativo de las elecciones en Cuba de 1879 a 1898, argumentando que constituyeron el primer ensayo moderno de ciudadanía y deliberación política en la historia de Cuba.
La visión tradicional de la historia política cubana identifica el período español como una etapa de negación de derechos y ausencia de participación política. Tal relato —construido desde la independencia republicana y consolidado por la historiografía del siglo XX— responde más a un mito legitimador que a la realidad institucional del siglo XIX. En contraste, la documentación parlamentaria española y los estudios de Roldán de Montaud (1999) muestran que los cubanos participaron activamente en elecciones, integraron partidos y ocuparon escaños en las Cortes, dentro del marco jurídico del Estado liberal español. Este pequeñísimo artículo de opinión sostiene que esos comicios de 1898 constituyeron un logro cívico y jurídico de primera magnitud, cuya invisibilización responde a la necesidad del discurso nacionalista de borrar cualquier antecedente de legalidad política española en la historia de Cuba.
El Pacto del Zanjón de 1878 estableció la incorporación de Cuba al régimen constitucional español. En aplicación de la Constitución de 1876, el Real decreto de 1 de marzo de 1878 concedió representación en Cortes a la isla, al fijar una cuota de un diputado por cada 50 000 habitantes libres. El decreto electoral de 9 de junio de 1878 adoptó la ley peninsular con modificaciones adaptadas a la sociedad cubana: exclusión de los esclavos recién manumitidos, cuota censitaria de 25 pesos fuertes (125 pesetas) y grandes circunscripciones. En ese sentido, las circunscripciones electorales se apoyó en la estructura municipal, y una diferencia notable con España era que los municipios cubanos tendían a ser de una considerable extensión geográfica, lo cual en cierto sentido era consistente con la densidad poblacional, los enormes latifundios y el escaso desarrollo de infraestructura. No olvidemos que Cuba es la periferia de España.
Aunque censitario y desigual, como era el mundo civilizado en ese momento, este régimen amplió notablemente la participación política respecto de cualquier experiencia previa en la isla, al permitir por primera vez el ensayo del sufragio municipal, provincial y parlamentario.
Las primeras elecciones de posguerra (1879)
Las elecciones generales de abril de 1879 fueron las primeras en que Cuba eligió diputados tras cuarenta años de exclusión. Participó el Partido Liberal Autonomista, encabezado por Rafael Montoro y Rafael María de Labra, frente a la Unión Constitucional, defensora del vínculo colonial. La participación alcanzó un 56 %, sin denuncias de coacción ni disturbios, lo que llevó al gobernador general Blanco a calificarlas de “perfectamente tranquilas”. Según Raimundo Cabrera, “fue posible la formación de listas verdaderas; los cubanos figuraron en el censo y alcanzaron su legítima representación”. La afirmación demuestra que hubo una práctica electoral legítima, civil y pacífica, un hecho excepcional en la historia antillana decimonónica.
Entre 1879 y 1895 coexistieron varios partidos con plataformas diferenciadas: la Unión Constitucional, defensora de la «asimilación racional y posible» con la metrópoli; el Partido Liberal Autonomista, promotor de la autonomía insular bajo soberanía española; y el Partido Liberal Progresista, partidario de una asimilación plena e igualdad legislativa. Como observa Roldán de Montaud, esta pluralidad evidenciaba una sociedad políticamente madura y habituada a los mecanismos del parlamentarismo, lo cual desmonta el argumento de la represión política, así como el acceso de los cubanos a cargos públicos. Investigaciones posteriores confirman que el autonomismo cubano representaba una corriente liberal-española coherente con el constitucionalismo europeo, no una mera prolongación «colonial».
La experiencia electoral como pedagogía cívica
El sufragio censitario apenas abarcó al 2,5 % de la población libre en 1879, pero aun así superó la proporción de votantes en la Francia de Luis Felipe o la Inglaterra victoriana. Cada comicio —1881, 1884, 1886— fue consolidando hábitos de competencia, representación y debate público. La prensa autonomista y los discursos de Labra o Montoro en las Cortes revelan una comprensión avanzada del principio de responsabilidad política y rendición de cuentas, núcleo del liberalismo europeo.
Tras 1898, la historiografía republicana necesitó legitimar el nuevo Estado mediante la negación absoluta de toda legalidad anterior. Se exaltó la guerra como fuente exclusiva de derechos y se descalificó al autonomismo como colaboracionismo. Sin embargo, los hechos desmienten esa lectura: el parlamento de la Restauración, las Cortes, fue la primera arena donde los cubanos ejercieron representación política real, y su exclusión de la memoria histórica responde a un proyecto ideológico, no de rigor histórico.
Las elecciones cubanas de la Restauración no fueron un paripé, como lo son las que organiza la dictadura cubana, sino la primera experiencia de ciudadanía legal y de deliberación representativa en la historia moderna de Cuba. Constituyeron una conquista cívica lograda por vía institucional, fruto de la negociación y no de la guerra. Su invisibilización pone de manifiesto una operación política posterior: la construcción de un mito nacional basado en la violencia redentora y en la negación del derecho español como fuente legítima de soberanía.
Fuentes
Cabrera, R. (1887). Cuba y sus jueces. Imprenta El Retiro.
De la Torre, M. (1998). El autonomismo cubano, 1878-1898. Editorial de Ciencias Sociales.
Fradera, J. M. (1995). Why were Spain’s overseas laws never enacted? en G. Parker (Ed.), Spain, Europe and the Atlantic World (pp. 334-349). Cambridge University Press.
García Mora, L. M. (1996). «La autonomía cubana en el discurso colonial de la prensa de la Restauración, 1878-1895». En C. Naranjo et al. (Eds.), La nación soñada: Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98 (pp. 349-361). Doce Calles.
Jover Zamora, J. M. (1983). «La época de la Restauración: panorama político-social (1875-1902)», en Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Labor.
Roldán de Montaud, I. (1999). Política y elecciones en Cuba durante la Restauración. Revista de Estudios Políticos, 104, 245-289.
Valdés Domínguez, E. (1879). Los antiguos diputados de Cuba y apuntes para la historia constitucional de la isla. El Telégrafo.
PRESIDENTES DE GOBIERNO ESPAÑOL NACIDOS EN LA ISLA DE CUBA: una demostración de la españolidad
por el Prof. Mario Martí, tomado de su publicación original.
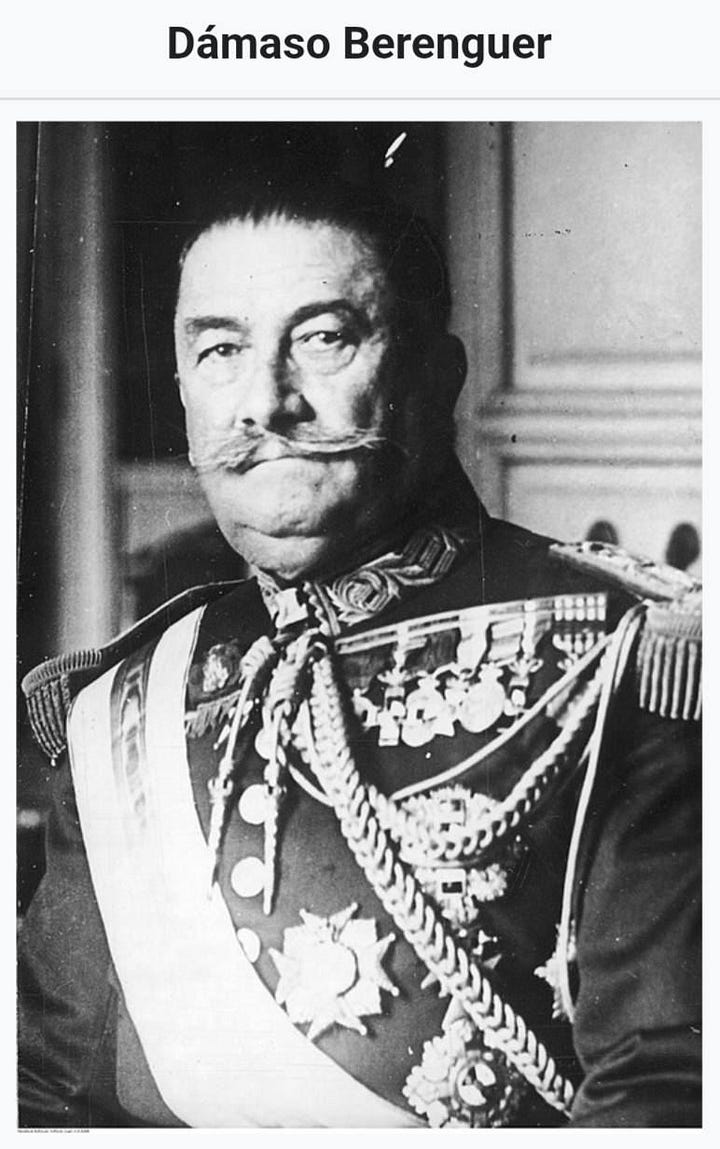
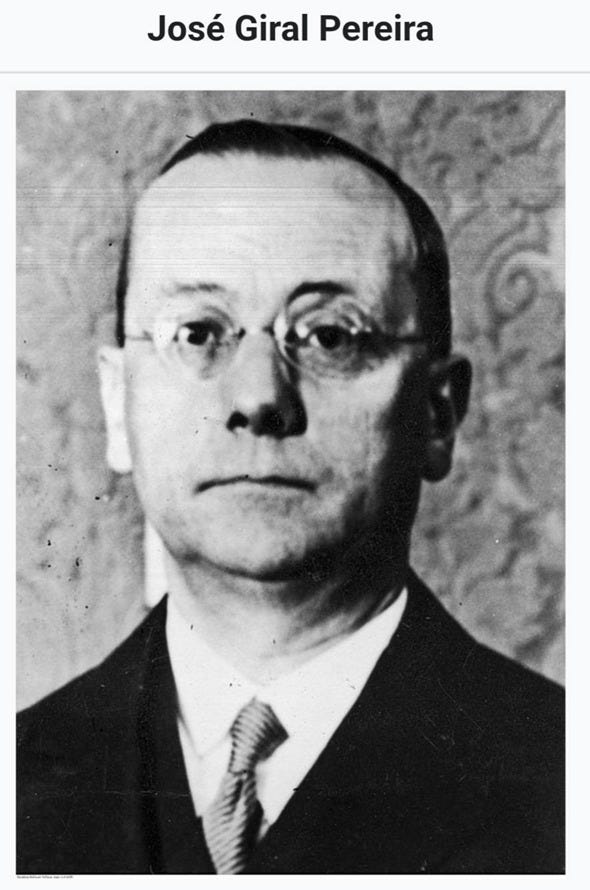
Hace algún tiempo escribimos sobre Berenguer sin embargo del santiaguero José Giral nunca lo habíamos hecho.
Es histórico que en el siglo XX no existió ningún Presidente de Gobierno en España que fuera español por naturalización; todos los presidentes del siglo XX eran españoles de nacimiento. Este dato cobra una dimensión singular al comprobar que dos de ellos vieron la primera luz en la Isla de Cuba.
Lejos de ser una curiosidad, este dato corrobora un principio jurídico y histórico fundamental:
los nacidos en Cuba eran tan españoles como los nacidos en la Península, pues la isla era una provincia más de España.
Las figuras de Dámaso Berenguer, remediano de derechas, y José Giral, santiaguero de izquierdas, desde posiciones políticas antagónicas, encarnan esta realidad.
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ: Militar y Presidente del Consejo
Dámaso Berenguer Fusté (Remedios, Cuba, 4 de agosto de 1873 - Madrid, 19 de mayo de 1953) fue un militar que desarrolló su carrera al servicio de España, fundando las Fuerzas Regulares Indígenas en Marruecos. Su lealtad y servicio le valieron el título de Conde de Xauen.
Alcanzó la presidencia del Consejo de Ministros en enero de 1930, tras la dictadura de Primo de Rivera. Su mandato, conocido como la «Dictablanda», intentó sin éxito una transición hacia la normalidad constitucional, pero la situación política condujo a la proclamación de la Segunda República en abril de 1931. Su cargo como jefe de gobierno demuestra que su origen cubano no era impedimento para liderar el país.
Un remediano en la máxima institución.
Nacido en San Juan de los Remedios, en la provincia de Las Villas, Berenguer era un español de origen cubano que ascendió a la más alta posición de gobierno. Su caso es una prueba evidente de que la condición de español de un nacido en Cuba era idéntica a la de un nacido en cualquier otra provincia española.
JOSÉ GIRAL PEREIRA: Catedrático y Presidente Republicano
José Giral Pereira (Santiago de Cuba, 22 de octubre de 1879 - Ciudad de México, 23 de diciembre de 1962) fue catedrático de Química Farmacéutica y un político comprometido con la Segunda República Española. Ocupó la cartera de Marina y fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros en julio de 1936, tras el golpe de Estado.
Su gobierno tomó la crucial decisión de armar a las milicias populares para defender la legalidad republicana. Tras la guerra, presidió el gobierno de la República en el exilio. Su trayectoria muestra cómo un español nacido en Cuba podía ejercer la máxima representación del Estado español en circunstancias históricas críticas.
Un santiaguero al frente de la República
Originario de Santiago de Cuba, una de las ciudades principales de la isla, Giral representa a los españoles de ultramar que ocuparon puestos de máxima responsabilidad en la metrópoli. Su presidencia no se entendía como algo extranjero, sino como el mandato de un español pleno.
Las biografías de Dámaso Berenguer y José Giral trascienden la anécdota para convertirse en la demostración práctica de un principio legal. El hecho de que ambos, nacidos en Cuba, llegaran a presidir el Consejo de Ministros de España ratifica de manera incontestable que los cubanos de su tiempo eran españoles en toda regla. Sus carreras políticas, en direcciones opuestas, se desarrollaron sin que su lugar de nacimiento fuera nunca un cuestionamiento a su legitimidad o a su plena condición de españoles. Antes de 1898, Cuba era España, y sus hijos, como Berenguer y Giral, eran tan españoles como cualquier otro ciudadano de la Península, pudiendo acceder a la más alta jefatura de gobierno. Su legado es un testimonio histórico de una unidad nacional que entonces no admitía dudas.

